Santiago, Chile

LzT: Lo primero que quiero decir es gracias por tu tiempo, tu interés y por sumarte a este proyecto con tanto entusiasmo.
AJ: Las gracias te las doy yo, Lau, por invitarme a este proyecto lindo que estás llevando a cabo.
LzT: Contame qué te gusta leer y quiénes han sido las autoras y autores que nfluyeron en tu vida.
AJ: Mi relación con la lectura ha sido más intuitiva que estructurada. Tuve la suerte de tener una abuela que en lugar de enseñarnos los típicos cuentos infantiles, prefería leernos a Óscar Wilde, mi primer gran amor literario y a quien venero hasta hoy, y una madre que cuando nos contaba cuentos nos dejaba elegir los finales. Como buena latinoamericana, soy una hija agradecida de sus escritores, especialmente de García Márquez y Cortázar, Elena Garro, Borges y, mi favorito absoluto, Juan Rulfo. Pasé un largo tiempo por la novela negra, y me devoré a PD James, Hammet, Chandler, Rendell y un largo etcétera.
Soy bastante intensa, así que cuando entro en estas pasiones me demoro en soltarlas. Me cuesta un poco reconocer qué autor o autora me han marcado porque -¡bendita literatura!- siempre aparece alguien nuevo capaz de maravillarte. Sí te puedo decir cuáles son mis indispensables: Virgina Woolf, Clarice Lispector, Agotha Kristoff, Vivian Gornick, Natalia Ginzsburg, Arundathi Roy (que sólo ha escrito un libro), Joan Didion César Vallejo, Jorge Tellier, Neruda, Alejandra Pizarnik y Pedro Lemebel. Todos me han marcado y seguramente más de alguna vez he tratado de copiarles, porque mientras no arribas a un tono propio escribes “acomodando” estilos ajenos.

LzT: Una interesante variedad de autores. Me contaste que hace poco te “diste permiso” para escribir ficción, aunque lo de escribir no era nuevo ya que sos periodista. ¿Querés contarme algo sobre esta nueva etapa?
AJ: Sí, recién el año pasado me atreví a hacerlo abiertamente. Soy hija de periodistas y mi padre, en especial, era muy tajante en hacerme ver que el periodismo era una cosa y la literatura otra. Sin embargo, desde que estudiaba, e incluso después, cuando escribía para algún medio, la ficción se me colaba sin querer o queriendo. En muchas ocasiones, “adornar” los hechos me ha parecido más fascinante a la hora de contar una historia que la historia misma.
Estoy gozando mucho esta nueva etapa en la que escribo ficción; trato de ir desprendiéndome del pavor al exhibicionismo que significa jugar con historias en las que inevitablemente mis rincones más íntimos quedan a la luz, al descampado, pero que me permiten administrar las vidas que invento a mi manera. Creo que cuando se cruza el umbral entre el periodismo y la ficción es muy difícil desandar el camino. Tampoco quiero hacerlo.
LzT: En nuestra charla dijiste que no hay nada que te guste más que escribir ¿Tenés algún ritual? ¿En qué género te sentís más cómoda?
AJ: No, no tengo ningún ritual, tampoco disciplina ni un lugar dentro de mi casa destinado solamente a escribir. Generalmente termino escribiendo en mi pieza, mientras mi perro me ladra porque quiere atención, mi marido me llama por teléfono o la nana me pregunta dónde quedó el detergente. Sé que eso en algún momento tendrá que cambiar, en la medida en que me tome más en serio y asuma que soy una mujer capaz de escribir y de ser leída por alguien más que mi madre y mi familia, que son lectores incondicionales. Tal vez la única «manía» que tengo es que no puedo escribir con música en español de fondo. Me distraigo con las palabras y las canciones, así que por lo general escribo con Debussy, Satie o fado.
Me siento más cómoda escribiendo relatos cortos. El cuento me parece un género fascinante y profundamente riesgoso. O disparas la flecha al blanco de inmediato y le aciertas o es muy difícil construir una historia que se sostenga por sí sola. La novela te da más aire, más alternativas; el cuento no. Quizás por eso me siento más cómoda navegando en esas aguas.

LzT. ¿Cómo te llevás con la página en blanco y con la corrección?
AJ: Tengo una relación de amor y odio con la página en blanco. Me gusta el vértigo inicial que se siente cuando la miro, pero también me angustia mucho cuando no logro dar con la primera frase que me servirá de hilo conductor. Hay relatos que de repente me invaden y puedo pasar varios días “masticándolos” antes de prender el computador. Ese proceso, como soy intensa, lo vivo con contradicción: con muchas dosis de agonía y con felicidad. Lo disfruto mucho, y es un goce que sólo me pertenece a mí y que me acerca a los espacios de soledad que vivo buscando todos los días porque los necesito aunque no escriba ni una sola palabra.
Con la corrección propia soy despiadada: mi punto de partida siempre es considerar que lo que escribo es un desastre que no vale la pena ser leído. Con la corrección de un tercero, sufro mucho menos y hay veces en las que incluso logro ser muy feliz.
LzT: Sos chilena y desde muy chica te tocaron vivir sucesos difíciles como la detención de tu papá que formaba parte del gobierno de Salvador Allende, el miedo, el exilio a México. ¿Escribiste algo en ese momento?
AJ: Iba a cumplir ocho años para el golpe de estado de 1973 y durante dos años tuve un papá preso político y una madre, que aunque ya estaba divorciada de él, asumió su defensa y corrió todos los riesgos que corrían las mujeres que se atrevían a plantarle cara a la dictadura. Yo tenía un diario de vida plateado en el que hasta un día antes del 11 de septiembre anotaba los nombres de los niños que me gustaban y cosas de ese tipo. Después comencé a escribir pequeñas frases muy dramáticas pero reales: “hoy mi hermana y yo vimos cómo mataban a un hombre frente a nuestra casa”, “los militares nos allanaron y leyeron mi diario de vida” o “ayer fuimos a ver al papá que está preso en la Escuela de Telecomunicaciones. Estaba muy flaco pero se puso feliz”.
El día que nos fuimos al exilio, enterré el diario de vida en el jardín delantero de mi casa. No sé muy bien por qué lo hice, pero cuando lo miro en retrospectiva creo que esa niña que iba a cumplir diez años, estaba sin saberlo, haciendo un rito, como si al enterrar el diario me estuviera despidiendo del miedo. Y durante muchos años fue así, porque viví una infancia extraordinariamente feliz en México, un país que se me pegó en la piel para siempre y del cual no me habría ido jamás. Para mí el exilio real fue volver a Chile y desde entonces vivo con la sensación de pertenecer a dos lados o de no pertenecer a ninguno.
LzT: Una sensación muy común en todos los que decidimos o fuimos obligados a vivir en otro lado ¿Qué estás leyendo?
AJ: La Ley de Herodes, de Jorge Ibarbüengoitia, un autor mexicano que me fascina y Prohibido morir aquí, de la inglesa Elizabeth Taylor. Trato, además, de leer todos los días algo de poesía y ahora ando en la cartera con una antología de Jorge Tellier que me regaló una amiga muy querida.

LzT: ¿Tenés alguna librería favorita?
AJ: En Chile tengo dos librerías favoritas, una virtual y otra física. La primera, Libros Chevengur y la otra, Librería Lolita. Sólo con ellos encuentro lo que ando buscando. Cuando estoy en México, la Gandhi y El Péndulo, que es un café que reúne todo lo que me hace feliz: buena comida, buenos libros, buena música y está emplazado en la calle en la que viví y que aún puedo recorrer con los ojos cerrados.
LzT: ¿Hiciste o hacés talleres literarios?
AJ: El año pasado me integré a Nau y gracias al trabajo literario con ellos descubrí un mundo que a mí me ha servido mucho. Trabajar con escritores como Pedro Mairal, Alejandra Kamiya, Ana Quiroga, Federico Falco o Luis Chávez , entre otros, y atreverme a ser leída y corregida por ellos ha sido un desafío que sólo yo sé lo que ha significado para mí. Este año, además, he tenido la suerte de trabajar sola con Ana y en mayo seguiré con ella y un grupo pequeño de talleristas trabajando nuestros textos.
LzT: Y gracias a ese taller nos conocimos ¿Te presentaste en algún concurso literario?
AJ: Jamás y no sé si algún día me atreveré a hacerlo.
LzT: Tengo el whastapp del genio de la lámpara con la posibilidad de que le pidas un deseo. ¿Cuál sería?
AJ: La teletransportación: viajaría en las mañanas a México, me sentaría en mi parque favorito de todo el mundo y volvería por las noches a Chile para meterme en mi cama.
LzT: Compartirías algún texto con nosotros
AJ: Por supuesto que sí.
Los astronautas que fuimos
El hombre llegó a la Luna conmigo en los brazos. Era de noche y cada cosa se veía en blanco y negro: nuestros trajes blancos, la Luna blanca y la noche negra, aunque las noches negras son azules, salvo esa noche negra en que la noche era negra. Mi astronauta caminaba flotando y yo, que iba encajada en su cintura, rodeaba con mis manos su cuello para flotar con él. “Capitana”, me decía y yo lo llamaba “Capitán”. Dos navegantes espaciales volando sin su nave: un adulto y una niña que pronto cumpliría cuatro años, que habían alunizado sobre un suelo, que a ratos parecía leche en polvo y, otras veces, un campo cubierto de Milo seco. Un lugar donde podíamos dar saltos iguales a los de los gimnastas que brincaban en las camas elásticas sin miedo a caernos; porque en la Luna nadie se caía.
Todo era infinito aunque yo no supiera aún el significado del infinito.
Mi astronauta y yo llevábamos una bandera que decía “Capitana AJ” y la clavamos en la Luna para que nadie se la robara y para que el mundo entero supiera que desde esa noche, la luna era mía.
– ¿Tiene frío, Capitana? –preguntó mi astronauta quitándose el casco por un momento y yo le respondí que no moviendo la cabeza. Él volvió a ponerse el casco, porque a la Luna se iba con casco por si había bichos o moscas y a mí no me gustaban ni los bichos ni las moscas.
Mi astronauta continuó hablando. No podía escucharlo porque su voz se quedaba dando vueltas dentro de su casco, pero yo que ya sabía leer, veía cómo se juntaban las palabras que salían de su boca y se estampaban en el espejo que llevaba en la cara: ú- ni- co, mo- men- to, ma- ra- vi- llo-so.
–Quiero flotar, Capitán –le dije y él, que también sabía leer las letras que salían de mi boca, me bajó al suelo de la Luna, me tomó de las manos y me alzó para que diera un paso volador, luego otro y otro más.
–¡Hay vapor, Capitán! –le grité, mirando un hilo de humo que de repente divisé saliendo de una pequeña boca negra y mi astronauta se rio y me volvió a tomar en brazos y seguimos mirando la Luna hasta que se me comenzaron a cerrar los ojos y le dije que tenía sueño.
A la mañana siguiente, yo ya no era astronauta. Mi habitación estaba llena de los colores de siempre. Desperté a mi hermana de dos años y le conté que la noche anterior había viajado a la Luna. No me hizo caso y se distrajo en la cama con algún juguete. La levanté a la fuerza y la arrastré hasta el ventanal de nuestra pieza; lo abrí y la llevé conmigo a la terraza desde la cual habíamos despegado sin nave mi Capitán y yo. Pero ya no quedaban rastros de la Luna, tampoco del viaje. En el piso no había leche en polvo ni Milo seco sino las mismas baldosas de antes. En el barandal descansaba arriba de un cenicero la pipa negra de mi padre, pero no me quise acercar porque me recordaba la boca oscura de la cual había salido vapor.
Llegó la noche y las niñas ya estábamos acostadas. El hombre que subió a darnos un beso a cada una, vestía corbata y traje como siempre menos la noche en la que conquistamos el espacio. Ya no me decía Capitana, sino Alejandrita, y yo al igual que mi hermana, le decía papá. Después de apagarnos la luz, lo vi salir a la terraza y prender la pipa que se había quedado sola en el pasamanos. Desde mi cama distinguí el vapor que flotaba otra vez, pero ya no brotaba de la Luna sino que salía como un suspiro de humo de su nariz y su boca.
–Papá –lo llamé y él se asomó vestido de padre.
–¿Verdad que anoche fuimos a la Luna los dos?
Se rio con la pipa en una esquina de la boca y la pipa pareció reírse también. “Sí”, me respondió, con la voz bajita con la que a ratos se hablan los cómplices.
Era julio de 1969. Afuera hacía frío, el frío austral de los inviernos en Santiago de Chile.
Alejandra Jorquera
Bío Alejandra Jorquera
Nací en Chile el 26 de octubre de 1965. Cuando iba a cumplir diez años, partí al exilio en México y tuve la infancia más feliz del mundo. Estudié periodismo, escribí un tiempo corto en la revista APSI y luego derivé en columnista en diversos medios de comunicación. He sido panelista de actualidad en radio y televisión. Estoy casada hace casi treinta años; no tengo hijos, pero tengo un perro al que trato como tal y dos sobrinos a los que idolatro como si los hubiera parido.


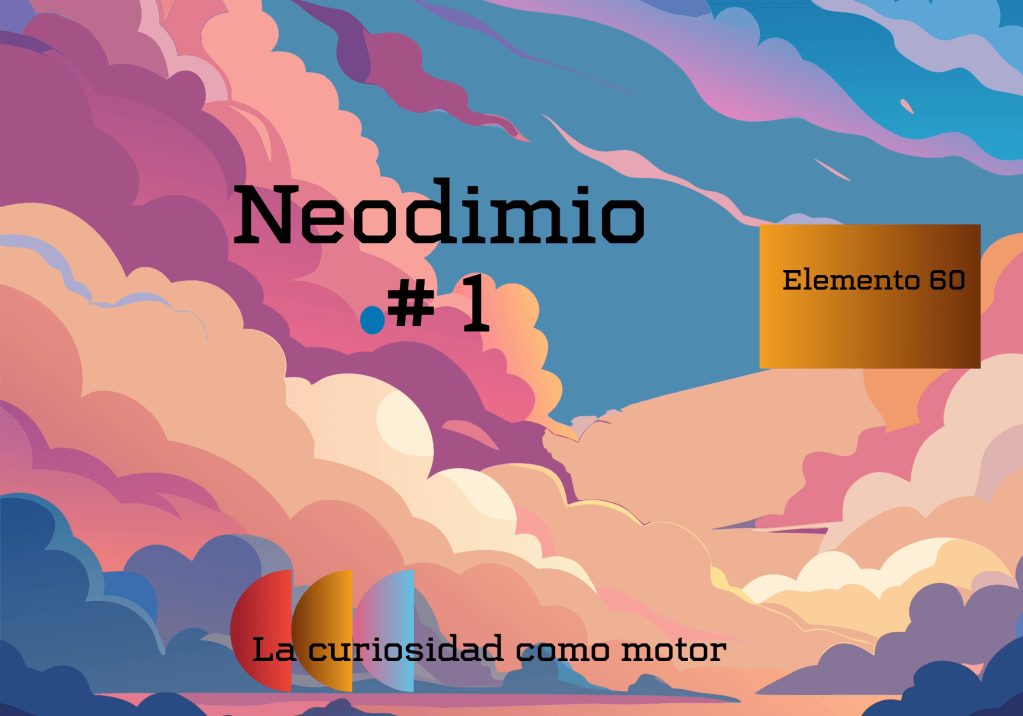



Replica a Silvina Fiel Cancelar la respuesta